Las cosas que hay que hacer por la Literatura, Puri
Internet es la conversación más larga del mundo. Tanto que siempre fui reticente a participar en ella, quizá por miedo a quedarme enredada en sus quiasmas y no poder ser capaz de regresar. No tengo Facebook, ni Instagram, ni Telegram, ni Whatsapp, ni Twitter, ni nunca le he encontrado demasiada utilidad a contar mi vida a la gente. Quizá porque pienso que cuando las estrellas de la farándula, las actrices, las modelos o la beautiful people lo hacen, cobran dinero. ¿Por qué razón no habría yo de cobrar también a cualquiera que desee conocer las ergástulas de mi alma? Empero, parece ser que estoy muy equivocada y mis reticencias, aparte de extemporáneas, en realidad, carecen de fundamentos sobre los que asentarse. Así me lo asegura mi amiga Puri, al menos, y yo le concedo que posiblemente tenga parte de razón. Al fin y al cabo el empecinamiento es muy mal consejero.
Soy escritora porque escribo. Escribo porque siento que tengo algo importante que decir, algo trascendente, algo que no puede ser soslayado, algo urgente como el anuncio de una bomba que está a punto de estallar. No siempre fue así. Antes de ser escritora pasé mucho tiempo siendo una mera escribidora. Redactaba, sí, pero sólo vacuidades y pendejadas. A veces pienso que, más allá de cuestiones estilísticas, lo que hace al escritor es única y exclusivamente el hecho de tener algo que decir.
Tuvieron que pasar muchos años durante los que, como todos, me enfrenté a las hostilidades de la vida. Conforme fui acumulando agravios y derrotas fue creciendo en mí la necesidad de emitir un mensaje unívoco, de lanzar una advertencia, de elevar una llamada de atención, de anunciar una vindicación. Algo en mi interior se rompió y la parte más inconformista de mi alma, aquella que más rechazo siente hacia el mundo en derredor (la literatura, digan lo que digan, no es sino un acto de rechazo al mundo), se desató. Sentí con claridad meridiana que había algo que nadie había dicho aún pero que necesitaba ser dicho y que ese algo me había elegido como portavoz. A partir de ese momento escribir se convirtió en algo obligatorio, en una misión irrevocable, en un compromiso ineludible.
El mundo está lleno de novelas incompletas. Escribir el comienzo de una novela es facilísimo. Yo he escrito cientos de comienzos de novelas que jamás concluiré. Sólo tras la experiencia epifánica (aunque se trata más bien una epifanía lenta y semigrávida como la caída de los vilanos flotantes) a la que hago mención, sólo cuando tuve algo relevante que contar fui capaz de concebir una novela al completo, vencer todos los vericuetos intelectuales que esa tarea conlleva, tejer con conocimiento de causa la red de tramas y subtramas presente en cualquier buena novela, insuflar hálito vital a una serie de personajes con cuya compañía me he abrigado durante años y, en definitiva, concluir la faena. Ya está hecho. Misión cumplida. He cruzado el Rubicón. Alea iacta est. Sensación del deber cumplido. ¿Orgullo por haber alcanzado mis aspiraciones? Quizá. He finalizado (fi-na-li-za-do) el proceso de escritura. Que sí. Esta vez va en serio. Fin. Sí. He escrito la palabra F I N (en mayúsculas y separadas las letras por espacios, que es como lo he visto hacer en muchas novelas que admiro) al final del texto. Realmente lo he hecho, por fin.
El oficio de un escritor de ficción consiste en mentir. He mentido, es decir, estoy mintiendo. En realidad no lo he hecho, no he acabado. Casi, sólo casi, puede decirse que lo he conseguido: todo está redactado, no quedan capítulos por reescribir, ni elipsis por rellenar, ni pasajes por reformular; todo está encadenado, sucintamente amarrado, y el engendro, de momento, se mantiene en pie y muestra un aspecto saludable y prometedor, sí, pero ahora toca depurar el estilo, garantizar la armonía sintáctica, conciliar el vocabulario, revisar la ortografía, suavizar aristas, limar vértices, barnizar superficies, eliminar asperezas, acentuar puntos de giro, y, en conclusión, ocuparse de todo el trabajo cosmético. Hay que corregir y sólo tras la corrección podré decir que habré realmente acabado.
No entiendo a los autores que confiesan que no les gusta corregir sus propias obras. En mi opinión es la fase del proceso de escritura que resulta más gratificante y llevadera. No me explico la existencia de escritores que mandan sus textos a correctores profesionales. Me complace creer que, en cierto modo, son unos miserables y unos tramposos. La mejor forma de explicar mi parecer es mediante un símil cinematográfico. Enfrentarse al folio en blanco y erigir toda una novela, con todas sus múltiples capas narrativas, supone un esfuerzo colosal que, en algunos sentidos, es equiparable al que exige rodar una película. Para hacer una película hay que adaptar el guión un millón de veces antes de darlo por aceptado, conseguir financiación, buscar localizaciones, contratar personal, a una empresa de efectos especiales, a otra de catering, a otra de luminotecnia, a otra de vestuario, a un estudio de grabación, a los actores, a un compositor, a una orquesta que toque la música del compositor y, por fin, cuando se dispone de todos estos elementos y muchos otros que no menciono, se puede empezar a rodar. A lo mejor resulta que la acción se desarrolla en Alaska y la historia trata sobre la caza de un oso (¿hay osos en Alaska?) y hete aquí que el director artístico considera que un oso generado por computador quedaría falso y artificioso y hay que esperar tres días apostado en la nieve con las manos ateridas por el frío hasta que el oso de verdad sale de la cueva con tal mala suerte que el actor tropieza y arruina la escena y hay que comenzar de nuevo y al final toca adaptar el guión otra vez y suprimir la escena y durante todo ese tiempo hay que estar pendiente de coordinar todo el asunto con el equipo técnico que se queja de que les pagan poco y por eso lleva dos días de huelga y resulta que, estando así las cosas, va el oso y decide entrar y salir de la cueva cinco veces diarias pero no está el cámara, que pertenece al sindicato de camarógrafos, para filmarle, y hay que preocuparse de que haya buen ambiente de rodaje y consolar las neuras del protagonista que no desea ser encasillado en el rol de héroe y, en definitiva, pasar mil penurias antes de concluir. Algo extenuante. Tras todo este sobresfuerzo que haría palidecer al mismísimo Sísifo y que dejaría derrengado al más disciplinado de los trabajadores, el director puede, por fin, concentrarse en la siguiente fase, mucho más cómoda y amigable, coger todas las cintas, encerrarse en la sala de edición y montar la película, darle el tono narrativo, apreciarla en su conjunto y no de forma fragmentada, disfrutar de su cadencia y ajustar sus reverberaciones. Casi puede entenderse que el verdadero trabajo artístico se realiza no tanto en la producción, sino en la postproducción. ¿Cuántas películas han sido salvadas en la sala de edición? Corregir una novela ya escrita es similar a postproducir una película. Todo lo anterior, necesario para llegar a esa segunda fase post-, es más bien un arduo proceso de albañilería artística. Construir un edificio desde sus cimientos es lo duro; lo fácil y divertido, lo que luce, es la decoración de interiores.
Mi novela es larga, posiblemente muy larga, quizá descomunal. Su longitud es de casi 1000 páginas (tamaño A5), alrededor de 360.000 palabras. Algo entre el Ulises de Joyce (265.000) y Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell (420.000), más o menos la longitud de tres Harry Potters juntos. A veces me atormenta recordar que en una ocasión le leí a Umbral, Francisco, que uno de los errores más comunes de los escritores noveles consiste en querer contarlo todo en el primer libro. Nunca supe cómo sacar provecho de ese seguramente sabio consejo y reconozco que me preocupa haber sido víctima de un exceso de ambición, pero durante todo este tiempo he sentido que a la novela le faltaba material, carne, músculo, y que era necesario meter más leña en el asador antes de poder dar la obra (o la pre-obra, sin corregir) por finalizada in toto. Haber amputado a mi engendro, haberle privado de las extremidades que exigía, sólo me hubiera provocado una crisis de conciencia y dado como resultado a un vástago mutilado, una deformidad. No importa. No voy a ganar millones como J.K. Rowling ni entraré en el panteón de los grandes de las letras españolas. Mi novela no es, ni será, un bestseller. Tampoco importa. Lo importante, lo único que tengo en consideración, es que siento que he escrito casi exactamente la novela que me hubiera gustado leer, la novela que un maldito día consideré que era imperativo escribir.
Sólo puedo especular sobre cuánto tiempo estaré corrigiendo. Me complace pensar que unos pocos meses. Después, la singladura de publicar promete demostrarse frustrante. Durante la escritura he evitado pensar en publicar porque hacerlo no es sino una forma de distraerse pero, ahora que ya se siente cercano el día F, el día final, el día de los rayos equis, el día de acabar realmente al 100 % (correcciones incluidas), más tengo claro que ha llegado el momento de tomar decisiones fundamentales.
Me siento completamente incapaz de enfrentarme al Vía Crucis editorial. Estoy segura en un 99 % que, al final, optaré por una plataforma autopublicación. No le veo sentido a esperar años a que un editor se lea mi ladrillo para luego espetarme que tengo que poner de mi bolsillo miles euros para poder publicar. No tiene sentido. Tampoco aceptaría de buen grado que un editor quisiera convertir 360.000 palabras en 200.000. Alguien podría acabar herido. La autopublicación se impone pero no está exenta de desventajas (la maquetación y la portada serán mi responsabilidad, por ejemplo) y pasa, evidentemente, por renunciar a cualquier tipo de promoción o distribución a gran escala. Se podrá comprar el libro en Amazon, sí, pero, sin respaldo editorial, difícilmente llegará a estar en la fnac, o en el Corte Inglés, o en la Casa del Libro, o en el Carrefour o en la librería del barrio. No habrá firmas de libros, ni presentación en el Ateneo, o en el Vips, ni entrevistas en la radio o en televisión, ni reseñas en El Semanal o el ABC, ni se harán traducciones al inglés o al alemán, ni la novela contará con un prólogo academicista escrito por algún sesudo y respetable autor consagrado. No importa. Ya me puedo escribir yo misma todos los prólogos y exordios que necesite. Cualquier difusión que llegue a tener la obra se resumirá en aquella que yo misma, eo ipso, sea capaz de promover. Y este el punto exacto en el que mi amiga Puri (la Puri, con determinante) me advierte con mirada conminatoria de que lo mínimo que puedo hacer para promocionarme es tener lo que ella denomina un blog de escritora.
—Lázara, cari. No puedes publicar un libro sin tener ni un triste blog de escritora. Tienes que dejarte ver, dejarte querer… Eres una triste.
Yo, que soy un poco obstinada porque nací y crecí en tierra baturra en donde la cabezonería es algo más que mera obcecación y casi puede entenderse como una forma de dasein filosófico, le replico que no tengo ningún interés en darme a conocer, sino en dar a conocer mi trabajo. Puede parecer un matiz, una sutileza, pero, como buena maña, sostengo que hay una clara diferencia entre una cosa y la otra. El Diablo se esconde en los matices. Puri, con infinita paciencia, me indica que me equivoco y que me equivoco y que me equivoco, y que en los tiempos que corren no se puede vivir dándole la espalda a internet, y que lo de tener un blog de escritora es una condición sine qua non si deseo que alguien más allá de mi círculo de allegados llegue a leerse alguna vez el puñetero libro. Lo que no explica Puri es lo que debo contar en un blog de escritora. No tengo ni idea, la verdad.
—Eso es lo de menos. Ya se te ocurrirán cosas. Lo importante es que existas más allá de tu mesa de trabajo.
Seguramente Puri no ha reflexionado jamás sobre las ventajas y beneficios de la no-existencia, de la ausencia presente, o presencia ausente, del estar sin estar, de ser alguien anónimo, de no distraerse con Facebook, ni con Instagram, ni tampoco sobre el provecho que todo esto supone para los escritores que, al fin y al cabo, se alimentan de silencio y crean desde la quietud y la soledad. A los escritores se nos da mejor observar a la gente que tratar con ella y por eso muchos estamos siempre en pugna interna. Necesitamos interactuar con la sociedad, sí, pero también alejarnos de ella para poder lanzar una mirada objetiva y eficazmente penetrante a nuestro alrededor. A la postre he tenido que claudicar y seguir el consejo de mi amiga Puri, naturalmente, y aquí está mi blog de escritora, mi ciber-verba volant, mi intento de reconciliarme con un mundo que no entiendo. Sólo el tiempo dirá qué es lo que me depara la red de redes.
Las cosas que hay que hacer por la Literatura, Puri. Disculpen la ele mayúscula.



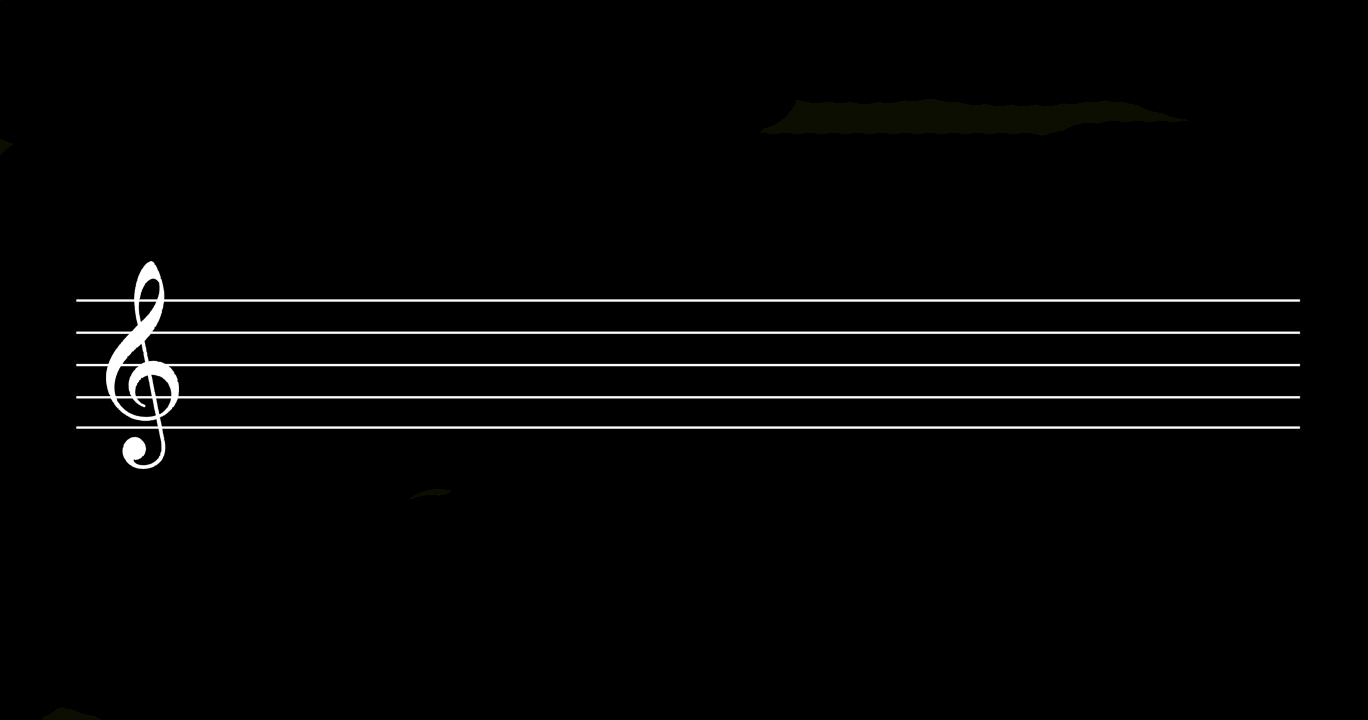

Comentarios